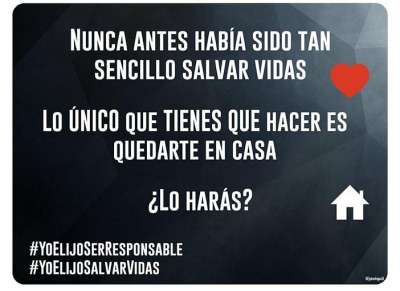Sabido es el gran amor que profesaba Saramago por los animales y qué pensaba de las personas que gozaban matando o viendo como matan a “fieras” (p. ej. elefantes o reses bravías)[1] que en otras épocas menos salvajes eran consideradas reencarnaciones de los propios dioses. Veamos cómo nuestro autor dejó grabado con hierro y fuego su desprecio por el espectáculo de la muerte de “seres sin alma”:
Un animal no puede defenderse, si tú estas disfrutando con el dolor, te gusta cómo está sufriendo ese animal, entonces no eres un ser humano, eres un monstruo[2].
Aunque vivimos tiempos de pandemia, no deberíamos olvidarnos de los chuchos que son abandonados o maltratados, ni de los burros (dos de “los amigos del hombre” que amaba José Saramago, quien nunca entendió la crueldad que ejercen los humanos contra los animales). Aunque escribí hace unos días un artículo acerca del “ensayo sobre la ceguera” del Premio Nobel portugués, no incluí a un personaje que para él era “importantísimo” en esa obra, “El Perro de las Lágrimas”. Me enteré hace nada de que el autor luso decía “que le gustaría que en el futuro le recordaran por “El Perro de las Lágrimas”, por eso me he visto obligado a coger de nuevo el cálamo para poner en primer plano a ese “célebre can” y de paso recordar la gran presencia de “los burros proletarios” en la novelística de ese gran hombre, que también nombra a un caballo y a un rey en su relato, que pronto ustedes ubicarán en su memoria histórica.
Ya dijimos en el citado artículo, que se puede leer pinchando en el enlace del párrafo anterior, que la epidemia de la ceguera blanca se extendió por todo el mundo y que sólo una señora, la mujer de un médico, no había perdido la vista. Ella es la heroína de esa obra distópica. La que se pone al mando un grupo de cinco personas (seis contando con ella) a saber: su marido, un viejo con una venda negra, su esposa, un niño que padece estrabismo y una chica bonita con gafas oscuras.
Pues bien, tras salir del manicomio donde estaban confinados, ya que este quedó destruido por un incendio, el grupo deambula por las calles donde hay miles de ciegos desorientados que, no se sabe “si están muertos o vivos”. La mujer del médico pide a sus acompañantes que la esperen en una tienda vacía. Que ella va a ir a por comida (todos están hambrientos) y que pronto volverá con las provisiones.
La mujer del médico empieza a buscar por todas partes -evitando tropezarse con los ciegos- y por fin halla un almacén con muchos víveres. Allí hay de todo. Sale con varias bolsas de plástico llenas de comida y, como tiene muchísima hambre, se come un trozo de chorizo. ¡Ay, qué metedura de pata! El olorcillo que desprende el embutido llega a las narices de “hordas de ciegos” y, cómo no, al olfato de los perros que deambulan por doquier y que, de repente, forman una jauría para cazar “a la que lleva ese cargamento de alimentos”. Uno de los contagiados intenta agarrar a la mujer por la cintura arrancado la camisa que cubría su busto. Ella, semidesnuda, corre todo lo que puede con su mercancía -haciendo un esfuerzo sobrehumano- y en unos segundos se halla en un lugar desconocido, se desespera, estalla su brújula, no aguanta más y se desploma.
Saramago escribe:
Por sus pechos, lustralmente corría el agua del cielo (estaba lloviendo torrencialmente). Ella se deja caer en un suelo convertido en un cieno negro, y, vacía de fuerzas, de todas las fuerzas, rompe a llorar. Uno de los perros que la perseguía la lame la cara, tal vez desde pequeño esté acostumbrado a enjugar llantos. La mujer le acaricia la cabeza, le pasa la mano por el lomo empapado y, el resto de las lágrimas las llora abrazada a él.
El autor luso, al meditar sobre la pandemia, dice:
No es de extrañar que en situaciones extremas haya un cambio de valores. Basta que recordemos que un día hubo un rey que quiso cambiar su reino por un caballo[3].
Y aquí volvemos a los caballos, los aristócratas de los equinos, el equivalente a la casta de los humanos ¡Qué héroe no se enorgullecía de su caballo o de su yegua! No se era caballero sin caballo. Hasta Zeus montaba a Pegaso, el caballo alado del Olimpo. Y no digamos los corceles de reyes y emperadores. Calígula nombró a uno cónsul. Babieca fue la montura del Cid. Famoso fue también el alazán de Alejandro Magno. En una película, subido en su bestia, que encabritada se alzaba de manos, cortó con su espada la trompa de un elefante. Y si vamos a la religión, los cuatro jinetes del Apocalipsis y sus respectivos caballos, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo, alegorías de la victoria, la guerra, el hambre y la muerte. También hay equinos menos prepotentes, como Rocinante, el caballo de Don Quijote, que era de izquierdas y se esforzaba por elevar la autoestima del burro del proletariado.
Pero el pueblo llano, los campesinos, utilizaron durante milenios a un animal muy modesto que hizo, junto a los obreros, un trabajo descomunal: contribuyeron -como nos recuerda Galeano- a la construcción del mundo. Saramago rinde tributo al burro, que fue durante eras el medio de transporte de los pobres, en varias de sus obras maestras, principalmente en Caín y en el Evangelio según Jesucristo, obra atea por la que se vio que obligado a abandonar Portugal y exiliarse en la isla española de Lanzarote.
En mi caso, yo también hice un homenaje a los burros proletarios en mi trilogía El Robot que amaba a Platón. En ella sale una burra -de nombre Dana- que en la Atenas de Platón acarrea ladrillos y troncos de madera, en cestas y carretas, que luego se “emplearán para construir los edificios más bellos de todos los tiempos”.
Sí, el burro fue imprescindible en nuestras vidas hasta hace muy poco. Todavía lo es en muchos “países subdesarrollados”. Cuando mi madre, maestra de escuela, daba clases en un pueblo de montaña (en Cantabria) al que se accedía por caminos pedregosos, sólo se podía subir en burro y yo, que la acompañaba cuando era niño, iba dentro de un cuévano desde el que olía la salvaje frescura de la hierba recién cortada.
También he hecho viajes en burro por peligrosos desfiladeros en Egipto, concretamente por el área de las necrópolis del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, y debo decir que íbamos -el jumento y yo- por caminos estrechísimos, de menos de un metro, desde donde, mirando hacia abajo, se veía un abismo que se perdía en la meseta del desierto.
¡Cuántas odas al burro del proletariado se podrían escribir! Saramago monta en burro continuamente a Caín, ese desterrado que no quiso hacer la pelotilla a Yahvé y fue castigado a andar errante, por ser valiente, por rebelarse contra la autoridad suprema. Y también al hijo del carpintero que entró “entre aplausos y palmas en Jerusalén”. ¿Quién no ha visto (hablo ahora de los mayores) a los burros cargar con leña o cántaros de leche que la gente esperaba, en días helados, como agua de mayo?
Termino ésta variopinta crónica hablando sobre la pandemia actual y sobre el escritor luso que una vez dijo, que le gustaría ver a una Iberia unida (a España y Portugal, abrazados, en un solo país).
El coronavirus no es un castigo divino, pues dios ha muerto, como anunció Nietzsche. O, en palabras de Saramago, el creador no nos escucha porque: “Dios es el silencio del Universo y, el grito del ser humano, es lo que da sentido a ese silencio”.
Blog del autor Nilo Homérico
[1] Zeus sedujo a Europa (nuestra madre) tras transformarse en un apuesto y seductor toro. La virgen María tuvo menos suerte y fue visitada por una paloma, algunos dicen que era un palomo.
[2] En las redes se puede encontrar una foto de Saramago con esa reflexión animalista.
[3] ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! (Shakesperare, Ricardo III).