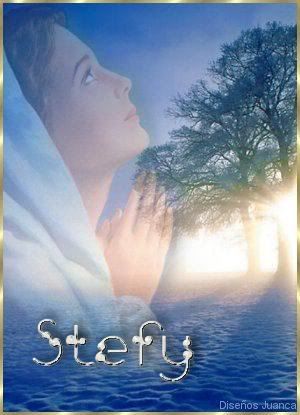Se cuenta que un viejo circense, después de ser despedido del circo al cual dedicara toda su vida como malabarista, vagó sin rumbo, en procura de quien le diese trabajo y abrigo. No era fácil, al fin no desarrolló otras actividades, ya no era joven y tampoco sabía leer y escribir.
Después de muchos meses deambulando y ya enfermo, golpeó la puerta de un monasterio, encontrando la caridad de los monjes que lo recibieron y cuidaron de él hasta que sanase.
Su tarea fue cuidar del jardín, lo que él fue aprendiendo con cierto esfuerzo. Todavía algo lo incomodaba. Al observar la rutina de los religiosos, los cantos, las oraciones en latín, se sentía triste por no poder acompañarlos. Él también quería orar y cantar himnos de alabanza al Dios de su comprensión.
Más, ¿cómo? No tenía las palabras justas, se sentía rudo e indigno de entrar en la capilla. ¿Cómo podría él hablar de su amor por Jesús, cuya imagen se destacaba majestuosa al fondo del Santuario?
Cierto día, esperó a que todos se acostaran, tomó todos sus aparatos circences y se acercó a la linda imagen del Maestro en la Capilla. Comenzó a hacer la única cosa en la cual él era eximio... su vuelta, aros, bolas, platos, subían y retornaban a sus manos, en movimientos perfectos. Él esperaba el milagro de ver en el semblante del Señor una leve señal de que su oración, aunque no fuese común, estaba siendo recibida. Y fue persistiendo en sus malabarismos, como si ejecutase la más linda canción de alabanza, sin darse cuenta del tiempo, ni del sudor que ya se escurría abundantemente por todo su rostro.
Los monjes, al notar los extraños ruidos venidos de la capilla, se levantaron con cuidado, creyendo que se trataba de algún maleante. Todavía cuando llegaron a la puerta, se pararon estupefactos delante de la escena que presenciaron.
Es que en ese exacto momento El Señor se inclinaba, y con el manto enjugaba el sudor de aquel hombre simple, que no sabía orar, pero no obstante, oraba con todas las fuerzas de su corazón.