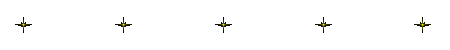Había
un tipo que andaba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había
decidido que a cada persona que lo molestara hasta hacerlo rabiar, le
tiraría un ladrillazo. Método un poco troglodita, pero que parecía
efectivo, ¿no?
Sucedió que se cruzó con un prepotente amigo que le contestó mal. Fiel a su designio, el tipo agarró el ladrillo y se lo tiró.
No recuerdo si le pegó o no. Pero el caso es que después, al ir a buscar el ladrillo, esto le pareció incómodo.
Decidió mejorar el “sistema de autoprotección a ladrillo”, como él lo llamaba:
Le
ató al ladrillo un cordel de un metro y salió a la calle. Esto
permitiría que el ladrillo no se alejara demasiado. Pronto comprobó que
el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona
destinataria de su hostilidad debía estar a menos de un metro. Y por
otro, que después de arrojarlo, de todas maneras tenía que tomarse el
trabajo de recoger el hilo que además, muchas veces se ovillaba y
anudaba.
El tipo inventó así el “Sistema Ladrillo III”:
El protagonista era siempre el mismo ladrillo, pero ahora en lugar de un cordel, le ató un resorte.
Ahora sí, pensó, el ladrillo podría ser lanzado una y otra vez, pero solo, solito, regresaría.
Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo.
Le erró... pero le erró al otro; porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en su propia cabeza.
El segundo ladrillazo se la pegó por medir mal la distancia.
El tercero, por arrojar el ladrillo fuera de tiempo.
El
cuarto fue muy particular. En realidad, él mismo había decidido pegarle
un ladrillazo a su víctima y a la vez también protegerla de su
agresión.
Ese chichón fue enorme...
Nunca se supo si a raíz de los golpes o por alguna deformación de su ánimo, nunca llegó a pegarle un ladrillazo a nadie.
Todos sus golpes fueron siempre para él.
Este
mecanismo se llama retroflexión y consiste básicamente en proteger al
otro de mi agresividad. Cada vez que lo hago, mi energía agresiva y
hostil es detenida antes de que llegue al otro, por medio de una barrera
que yo mismo pongo. Esta barrera no absorbe el impacto, simplemente lo
refleja; y toda esa bronca, ese fastidio, esa agresión me vuelve a mí
mismo. A veces con conductas reales de autoagresión (daños físicos,
comida en exceso, drogas, riesgos inútiles), otras veces con emociones o
manifestaciones disimuladas (depresión, culpa, somatización).
Es
muy probable que un utópico ser humano “iluminado”, lúcido y sólido
jamás se enojara. Sería útil para nosotros no enojarnos. Sin embargo,
una vez que sentimos la bronca, la ira o el fastidio, el único camino
que lo resuelve es sacarlos hacia fuera transformados en acción. De lo
contrario, lo único que conseguimos, antes o después, es enojarnos con
nosotros mismos.
Jorge Bucay, del libro: "Recuentos para Demián".