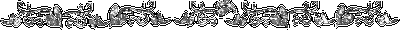Isabel terminó de leer el fragmento del libro que sostenía entre sus manos, previamente lo había sospesado, incluso olido, ya que amaba cada línea que lo componía. Eran palabras del ayer, de su niñez que transcurrió entre fábulas y cuentos que se convirtieron en sus amigos imaginarios. Iba a preguntarle algo a Laura sobre la historia que le había leído, arrastrando las palabras para hacerlas durar porque, temía que al terminarla, la nostalgia invadiría su alma cubriéndola de hojas tostadas y caducas. Pero Laura, aquel día de primavera, tenía otros planes-.
— ¿Paseamos por el jardín? –le preguntó Laura inquieta.
Isabel asintió con un movimiento casi imperceptible conteniendo un suspiro, a lo que su alumna, se situó detrás de su silla y empezó a empujarla hasta que las ruedas rodaron por el parquet dirigiéndose hacia la salida. Cuando vislumbraron el jardín tan bien cuidado gracias a las manos de aquel jardinero que Isabel había contratado, la naturaleza apareció con fuerza ante sus pies, los de Laura moviéndose sin pausa, los de Isabel inmóviles, anclados en su silla de ruedas. Un torbellino de olores y colores se extendía con todo su esplendor. Marzo ya se había despedido y abril entraba pisando fuerte, rebrotando y haciendo florecer todo lo que se encontraba en su camino.
—Mañana vendrá Alí y echará en falta las flores que ahora estás cogiendo –le advirtió Isabel a Laura-.
La pequeña cesó en su intento de regalarle a su maestra un ramillete de flores variadas. Al final se acercó a Isabel y le tendió tres margaritas.
—Toma –le dijo- para que no estés triste.
A la pequeña Laura no se le escapaba ni una del estado de ánimo de Isabel que había decaído notablemente conforme había avanzado la clase. El libro, que ahora descansaba en el pupitre del estudio, le había hecho pensar en sus proyectos de futuro que tenía por entonces, en los hijos que no había tenido y, en Fermín, que la había abandonado al sentirse incapaz de cuidarla. Él fue un cobarde y ella lo dejó marchar con un severo temblor en su corazón que removió sentimientos de autodestrucción pues dentro de sí sabía que no la quería lo suficiente como para estar a su lado luchando contra lo incierto. Fermín siempre había sido amigo de la vida fácil que teñía su existencia de colores brillantes y claros, compañero de las fiestas que brindaba entre risas con ella o con cualquiera que no conociera la palabra problemas. Eran demasiado jóvenes para pensar en un futuro aunque tenían algunos planes pero, el diagnóstico contundente pronunciado por un médico especialista con mucha labia, arrancó la juventud de Isabel marchitándola y agriando su carácter. Sin Fermín, Isabel se instaló a la casita adosada donde vivía su madre porque su progenitora, mujer viuda y con agallas afiladas, decidió cuidar de ella ahora que no podría valerse por sí misma. La palabra inútil circulaba por su cuerpo enviando mensajes intermitentes a su cerebro que la hacían flaquear en su intento por contenerse. Isabel lloró durante muchas noches, ahogando su boca contra la almohada porque, sus planes de viajar por el mundo se habían aguado, diluyéndose sus pensamientos entre suspiros porque ya no los sentía realizables. No fue hasta que unos días después de convivir con su madre que entró en el estudio y la calma allí la invadió, centenares de libros la esperaban con infinidad de historias por relatar, eran las estanterías que completaban la colección que su padre, su abuelo e incluso su bisabuelo habían estado reuniendo durante toda su vida. No sobraban géneros, ni ideas, ni imaginación, los muebles estaban repletos de armoniosa sabiduría, de sueños por alcanzar, clasificados por temática y ordenados alfabéticamente. Sólo faltaba que alguien quisiera leerlos. Isabel se sumergió durante meses en estas historias que la llevaron a mundos paralelos, lejanos y bien dispares. Viajó por tierras irreconocibles a través de su imaginación que fluía de una manera densa como fuente en vida y, se separó de su vida marcada por su E.M, pequeña combinación de siglas pero que para ella pesaban, poderosas, más que ninguna letra del alfabeto. Su madre, observándola repetidas veces a través de la puerta entornada, la trajo otra vez a la tierra diciéndole que había oído en la cola de la panadería los lamentos de los padres de Laura por la incapacidad de su hija para aprender a leer y, sin pensarlo, se ofreció a que Isabel le impartiera clases pues pensó que les vendrían bien a ambas. Las dos se hicieron un favor mutuo: Isabel con necesidad de compartir su afición y trasladarle a la pequeña Laura lo que durante años había aprendido en sus estudios de pedagogía que nunca había puesto en práctica; Laura, con necesidad de aprender, para ser igual que sus compañeros y, trasladarle a la joven Isabel sus inquietudes y sus preguntas, donde su maestra, siempre tenía una respuesta para ella que le venía como anillo al dedo. Y el tiempo pasó entre clases, constancia y algunos débiles progresos donde todo lo que Isabel le enseñaba a Laura empezó a dar sus frutos, primero fueron verdes pero poco a poco y, con mucho mimo, maduraron. La voz por el barrio de lo que estaba haciendo Isabel con Laura empezó a correr de boca en boca y, muchos padres que temían que sus hijos fueran a sacar malas notas, acudieron a ella. A Isabel le llovieron muchas ofertas de trabajo, de padres que conocía de vista y otros que no, y empezó a tener distintos alumnos que requerían de su maestría.
—Tienes un don -le decía su madre no sólo para animarla sino porque realmente era cierto-, sácale partido.
Su única condición era que las clases fueran particulares, quería un trato de tú a tú con el niño en cuestión y lo que era más peculiar era su forma de pago. Isabel nunca aceptó dinero a cambio de una clase, sólo aceptaba libros de diferentes temáticas siempre que el alumno se lo hubiera leído antes. Su amor por la lectura era inmenso y de esta forma muchos de los niños que educó aprendieron el valor que tenían las páginas escritas. Isabel añadía continuamente nuevos artículos a su biblioteca gracias a sus clases que impartía con mucho empeño, y al fin, cuando los tuvo todos documentados y digitalizados abrió su biblioteca particular al público de su ciudad. Numerosas personas acudían cada día en su casa, adaptándose a un horario que ella había preestablecido, a recorrer estanterías y, a cambio de sus préstamos, siempre le regalaban cualquier novedad literaria.
El pasado otoño Isabel recibió una llamada telefónica con voz extranjera preguntándole si también impartía clases para adultos. A ella, que siempre le habían gustado los retos, se preguntó por qué no. Alí se presentó a su casa a la mañana siguiente, quería aprender español para sacarse el carnet de conducir, lo hablaba bien pero tenía dificultades con la lectura. Así empezaron sus clases, un día Isabel le preguntó a Alí cuál era su vocación a lo que él respondió sin dudar que ser jardinero. El jardín de su casa estaba bastante abandonado desde que su padre había fallecido de manera inesperada e Isabel pensó que, a cambio de clases, Alí podría cuidar de él. Así fue, el jardín fue cambiando poco a poco de aspecto con las manos expertas de aquel hombre que se desvivió por él. Cuando Alí aprobó el tan ansiado carnet de conducir quiso continuar con las clases de Isabel una vez a la semana.
—Cuando me voy, Isabel, te dejo el jardín pero me llevo otro en mi bolsillo –le dijo él una tarde.
Ella lo miró confundida, pues no entendió el significado de sus palabras. A lo que Alí se sacó el libro que ella le acababa de prestar de su bolsillo raído.
—Es un proverbio de mi tierra –le aclaró él-. Cada libro es un jardín que se lleva en el bolsillo –y le guiñó el ojo-. Yo creo que esta biblioteca maravillosa que tienes es como un pequeño bosque en crecimiento, compuesto de pequeños jardines que prestas a la gente para permitirles soñar. ¿Tú también sueñas Isabel?
Ella no contestó en el acto, sus sueños. por culpa de la esclerosis múltiple que avanzaba y la había acabado prostrando en su silla de ruedas, se habían desvanecido hacía tiempo pero no quería que Alí lo notara a lo que contestó con voz ronca:
—Sí, supongo que sí, como todos…
Esta era la conversación que ella ahora recordaba con las tres margaritas que Laura le acababa de regalar entre sus dedos. Tuvo ganas de deshojarlas para preguntarles qué le deparaba su destino pero se contuvo y al cabo de poco cambió de idea, las pondría en un jarrón con agua para que duraran lo más posible. De haberlo hecho, las flores le hubieran contestado que se avecinaba un cambio en su vida. La tarde terminó de una forma abrupta para la pequeña Laura cuando su madre la vino a buscar pues para ella el concepto del tiempo no existía a causa de su déficit de atención. Isabel volvió a entrar en su estudio y se zambulló en una lectura que la distrajo de sus pensamientos tristes.
A la mañana siguiente, Alí apareció puntual con su amplia sonrisa que esbozó nada más verla. Se sacó el libro amarillento y gastado del bolsillo y le dijo con su voz amable:
— Gracias por permitirme soñar, señorita.
El hombre aquel día se armó de valor, llevaba días sospesando la posibilidad de estar con Isabel de una manera más próxima e íntima pero temía un rechazo por parte de ella que se mostraba esquiva cuando alguna vez había intentado hablarle de sus sentimientos. Se agachó y, delante del rosal de flores blancas, la besó. Fue un beso imprevisto para Isabel que entreabrió los labios y se dejó amar por Alí mientras notaba su sabor a té con una pizca de especias, que era la bebida que siempre tomaba. Viajó a través del beso con su simple contacto tímido y deseó acariciar las anchas espaldas de Alí y recorrer su cabello negro y rizado. Ahora sí, se sentía con ganas de emprender un nuevo episodio en su vida y sus ojos brillaron antes esta posibilidad que se abría como las flores de su jardín.
En los días que vinieron el murmullo del amor recorrió sus cuerpos templados y el carácter agrio de Isabel se fue endulzando suavemente. Alí siempre era atento con ella y los fines de semana empezaron a salir convirtiéndose en compañeros inseparables.
A principios de verano ella sintió la punzada de escribir sus experiencias y, mientras la luna lunera se divisaba en el horizonte presidiendo la noche, empezó su primer relato con estas palabras:
“Érase una vez un jardín en mi bolsillo…”
Las palabras fluían como un manantial fresco y puro, las llevaba dentro desde hacía muchos años y, mientras sus dedos recorrían las teclas de su ordenador, Isabel pensó que era el momento de compartir sus pensamientos con el mundo. Así fue, después del primer relato, sus letras engrosaron su biblioteca con algunos tomos propios que prestó a los vecinos de su ciudad. Algunas eran propias experiencias, otras simplemente obras de ficción que inventó con gran pasión. Se había convertido en escritora, el sueño que tenía desde niña y que aquella lejana tarde no le había confesado a Alí pero él se lo había acabado descubriendo.
— ¿Por qué no escribes y me permites entrar en tu jardín? –le preguntó Alí después del primer beso.
A lo que ella, sintiendo las fuerzas de la inspiración entre sus venas, asintió embelesada.
FIN
Helena Sauras