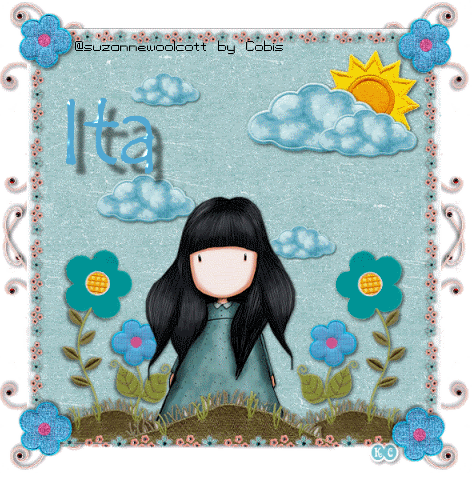Hace mucho calor y estoy de mal humor. Y no son dos afirmaciones divergentes, es decir, no es que haga mucho calor y que, además, hoy me haya levantado con el pie izquierdo, sino que la una me lleva a la otra hasta el punto de entrar en un bucle de aspavientos y soplidos como única forma de expresión verbal.
Esto me ha hecho pensar. Pensar en el clima como una de las grandes variables de la confección de nuestro estado anímico y, aún más allá, de nuestro carácter general. A grandes rasgos, estamos a merced de la intensidad de los rayos uva, que a su antojo moldean nuestra personalidad: cuando faltan, estamos tristes, apagados, mimosos y caseros; en su justa medida, son una inyección de energía, vitalidad, optimismo y vida social; y en exceso –como la ola de temperaturas infernales que estamos sufriendo en estos momentos- nos vuelve bordes, quejicas, perezosos y violentos (para los que ya lo sean, aún más). A 38ºC de mínima ya no discurrimos: comemos menos, dormimos menos, salimos menos y lo que es peor: nos dejamos de abrazar.
No hay ninguna corriente filosófica, psicológica o científica que avale la teoría que acabo de plantear. Pero es real. Montesquieu y, posteriormente Rousseau, hablaron de la importancia de las condiciones climatológicas a la hora de decidir dónde debe establecerse una ciudad. Por lo típico: la cercanía de agua, el intervalo de tormentas, la media de horas de luz solar para la siembra y bla, bla, bla.