La tristeza se anuda a nuestra garganta, pero la atraviesa con la naturalidad de un sorbo de agua fresca. Y, sin embargo, arde como un licor exigente. Discurre entre las arterias y las venas de nuestra alma y late al ritmo de la propia respiración. Somos seres que conviven con ella, y no por un declinar cotidiano. Es un frío indescriptible. No por su magnitud, sino porque nos toma y nos tiene sin dejarse decir por palabra alguna, aunque las impregna y habita. Va poblándolo todo como una niebla que desciende por las laderas de un cuerpo.
Lo razonable sería llorarla, o exponerla en el silencio de unos ojos elocuentes. Su humedad, apenas perceptible, está compuesta de múltiples pérdidas que anuncian la posibilidad suprema de alguna fatalidad poco espectacular. Es una premonición, una anticipación, la de una despedida definitiva. Nos vamos. Nos iremos. Como la bruma.
Algo tiene de belleza, de melancólica distancia. Se desliza al ritmo de las gotas por el cristal y llueve como palabras tiernas que no acaban de cuajar y que sólo se vislumbran por la ventana de todo viaje. Llevamos toda una vida triste. Y no es una situación, ni siquiera solo un temperamento o un carácter. Ni un comportamiento. No es un fruto, es tierra nutricia. Un estado de tristeza asienta el suelo de nuestro diario discurrir. Aprender a habitarla, a abrazarla, no es fácil. Ella ama los crepúsculos. Se enreda en las penumbras, como si hubiera de acompañar los albores o el nacimiento de la labor del día o irse cada noche para siempre, el siempre de cada día, lo que en él ya no volverá jamás. Se nos va la vida. Y no es cosa de la edad, más bien es la edad la que es cosa suya. Tristes asistimos a nuestra esfumación.
El afecto se empaña con esa herida que no sangra y que nos impide el gozo y la dicha permanentes. No sabemos qué hacer. Ni quizá quienes ser. Es un no saber que resulta más conocido que toda información. Saboreamos la tristeza y su amargor es con frecuencia dulce, como el somnoliento preludio de un final. No cabe, sin embargo, ni instalarse ni residir en ella, ni dejar que tome posesión de nuestro despertar, ni que se acueste entre las sábanas del atardecer. Tomarla amigablemente y compartir su suerte es la clave de toda alegría. Aprender a vivir con ese penar sin objeto asienta el horizonte por el que quizá amanezca. Pero tarda en llegar. Estamos tristes, pero somos alegres. Y no es un disimulo, ni un fingimiento, es una convicción, una posición, una decisión. Tristes, no siempre con razón, aprendemos y cultivamos la razonable alegría.

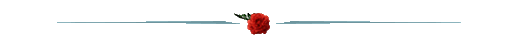

Cuidado con la tristeza, es un vicio. Gustave Flaubert


