|

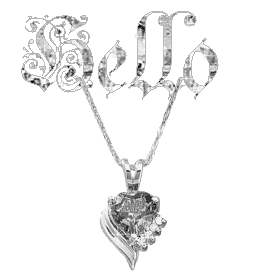
El dormitorio de archivos
Un relato sobre lo que no debe ser juzgado por el hombre.
En este lugar, entre el sueño y el permanecer despierto, encontré este cuarto. No había
ningún rasgo que lo distinguía de los otros, salvo una pared cubierta con pilas de archivadores.
Los archivadores estaban colocados como en las bibliotecas, según el tema o por orden
alfabético. Pero estos archivadores, que se apilaban desde la pared hasta el suelo del
cuarto y aparentemente apuntaban a cualquier dirección, tenían títulos diferentes.
Cuando me aproximé a dicha pared, el primer archivador que llamó mi atención fue uno
en el que se leía "Las Personas que me han gustado". Lo abrí y empecé a hojear
los archivos que lo comprendían. Pero lo cerré rápidamente tan pronto
reconocí los nombres escritos en cada uno de ellos.
Y entonces comprendí exactamente donde estaba. Este era un cuarto inanimado
con pequeños archivos que conformaban un catálogo grueso sobre mi vida. Aquí se
escribió las acciones que yo hice en cada momento de mi vida, desde que era muy
pequeño hasta ahora; cada detalle, incluso aquellos que mi memoria no
recordaba, estaban impresos en todos estos archivos.
La curiosidad, mezclada con cierto horror, empezó a llenar mi cuerpo. Decidí abrir al
azar los archivos, explorando el contenido de cada uno de ellos. Algunos me
trajeron alegría y recuerdos gratos y tiernos; otros sólo vergüenza y un pesar
hondo, que hacía que mirase sobre mi hombro para ver si alguien estaba allí.
Un archivo que se llamaba "Amigos" estaba junto a uno que llevaba por título
"Los Amigos que he traicionado". Los demás títulos venían apareciendo
aparentemente sin ningún orden cronológico; títulos como "Los Libros que he
leído"; "Las Mentiras que he dicho"; "El Consuelo que he dado"; " De los Chistes
que me he reído", entre otros, me sorprendieron pues no recordaba casi nada
de eso. Además, encontré muchos otros archivos que definitivamente
sobrepasaron mis expectativas de búsqueda y que conforme iba avanzando
en mi lectura, lo único que hicieron fue agobiarme por el gran volumen
que representaban y que significaba lo mucho que había experimentado,
negativa o positivamente, en mi vida. ¿Era posible que yo dispusiese de tanto
tiempo en mis cortos 20 años para haber podido escribir tanto en esos
millones de archivos que cubrían las paredes del cuarto?
Pero cada archivo que leía confirmaba esa verdad. Cada uno de ellos estaba escrito
con mi propia letra, y estaba firmado con mi propia firma. Cuando abrí el archivador
que llevaba por título "Las Canciones que he escuchado", comprendí que los
archivos en su interior crecían en su contenido, y que éstos habían sido condensados
herméticamente, pues tras haber avanzado a través de varios de ellos,
todavía no encontraba el final del archivador. Lo cerré muy avergonzado no
por la calidad de la música que había escuchado en aquél entonces, sino por
la gran cantidad de tiempo que había invertido en ella y que
se veía representado en el tamaño del archivo.
De pronto, descubrí otro cajón de archivos que llevaba por nombre
"Pensamientos lujuriosos"; sentí un sudor frío que recorría mi cuerpo.
Arranqué el cajón y empecé a revisarlo para ver su tamaño, comprobando
avergonzadamente que sólo uno de los archivos que contenía ese gran cajón
por lo menos doblaba en tamaño al que llevaba por nombre "Las Canciones
que he escuchado". Me sentí enfermo al pensar que todos esos momentos habían sido grabados.
Una rabia casi animal se apoderó de mí. Un pensamiento empezó a dominar
mi mente: "Nadie debe ver estar tarjetas. Nadie debe ver este cuarto. Tengo
que destruirlos". Un frenesí demente se apoderó de mi cuerpo, y de un solo
tirón saqué el archivador. Su gran tamaño no importaba ahora;
era necesario vaciarlo y quemar todo su contenido.
Pero cuando tiré de un extremo y empecé a golpearlo en el suelo, no podía
sacar ni un solo archivo. Me desesperé y arranqué un archivo pero cuando
intenté rasgarlo, éste estaba hecho de un material tan fuerte como el acero
que simplemente no le hice nada. Derrotado y absolutamente
desvalido, lo devolví de donde provenía.
Apoyé mi frente sobre la pared y respiré profundamente. Y entonces lo vi; vi
el título que saltaba frente a mis ojos y que decía "Las personas con las que
he compartido el Evangelio". El asa era más luminosa que los demás; era más
nuevo y parecía estar sin usar. Tiré de él y una pequeña caja se abrió. Increíble
pero cierto, en esta oportunidad, podía contar con los dedos de mi mano los
archivos que contenían ese archivero. Las lágrimas rodaron sobre mi cara y
empecé a llorar amargamente. Caí de rodillas, pues sentía que la vergüenza de
ver y leer esos archivos aplastaba todo mi cuerpo. Todos los archivos se
arremolinaron en mis ojos que estaban llenos de lágrimas. "Nadie en la vida
debe conocer y entrar a este cuarto", pensé. "Debo
cerrarlo con llave y debo esconder esa llave".
Mientras me secaba los ojos, y pensaba en infinitos lugares para esconder la
llave del cuarto, vi aparecer, a lo lejos, la silueta de un hombre. No podía
distinguir quien era, pero cuando se acercó, el terror y la vergüenza que parecía
haber dejado entraron de nuevo en mí. Era Jesús. Jesús mismo en persona
que empezó a abrir el archivero y a leer los archivos. No me atrevía a mirarlo, pero
algo dentro de mí, me obligaba a hacerlo. Entonces pude ver como el dolor, aún
más profundo que el mío, se dibujaba en su rostro. Él parecía saber cuáles eran
los peores archivos, y se detenía a leerlos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón?
Cuando terminó, volteó a mirarme. Esperaba una mirada fría, de terror, de condena,
pero encontré ternura y amor en sus ojos. No había cólera ni ira. Dejé caer mi
cabeza, cubrí mi cara con mis manos y empecé a llorar nuevamente. Él caminó
hacia mí y puso su brazo alrededor de mi cuerpo. Podría decirme tantas cosas,
pero no me dijo nada. Por el contrario, lloró conmigo, y me amó.
Entonces Él se levantó y caminó hacia la pared de los archivos. Empezando de
un extremo del cuarto, Él sacó uno de los archivos, y uno por uno, empezó a
escribir su nombre encima del mío. ¡No! Grité mientras corría hacia Él. Pero no
podía hacer nada; cuando jalaba cada cajón del archivero y abría un archivo
ya estaba su nombre escrito sobre él, en color rojo, un rojo tan oscuro y tan
vivo. El nombre de Jesús cubría el mío; estaba escrito con su sangre.
Él volvió a colocar los archivos en su lugar. Sonrió y empezó a escribir los
que faltaban. Al cerrar el último archivo, caminó hacia mí, puso
su mano sobre mi hombro y me dijo: "Se terminó".
Me puse de pie, y Él me llevó fuera del cuarto. No había ninguna cerradura
en la puerta. Pero había todavía tarjetas para que sean escritas.
| 
