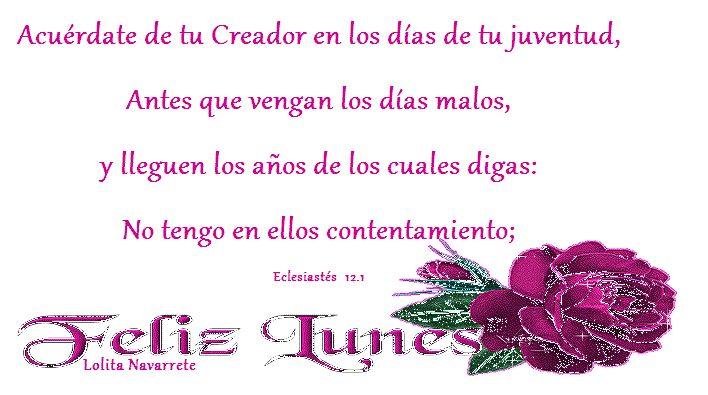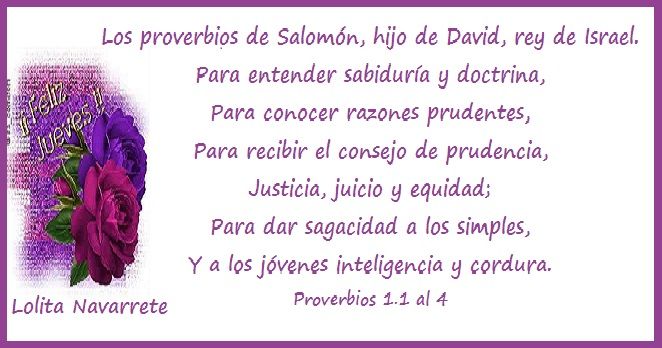Quizá cuando pensamos en Jonás, como nos sucede con otros tantos personajes del relato bíblico, vienen a nuestra memoria de forma automática los aspectos más llamativos de su historia: la huida de Dios, el pez que lo mantuvo en su estómago durante tres días, la salvación de Nínive, lo sorprendente de la aparición y desaparición de la calabacera… Y no sé si a ustedes les pase como a mí, que otros aspectos, igualmente importantes en su vivencia, se me pasan más desapercibidos.
Pudiera ser que nos quedamos con lo más superficial, con lo más impactante, con lo aparentemente accesorio (aunque no hay nada en la Biblia que lo sea de verdad). La cuestión es que pensaba en estos días en un asunto relacionado con lo que Jonás vivió y sintió profundamente y que refleja, creo, nuestra propia experiencia en determinados momentos, aunque no sea en lo que más se piensa cuando se habla de la vida de este hombre de Dios.
Me refiero en este caso a la reticencia nada sutil que el profeta tenía hacia los ciudadanos de Nínive, alejados de Dios en todo sentido posible y a los que él, por mandato divino, debía acercarse para que la misericordia de Dios se hiciera patente entre ellos. Jonás no comprendía por qué el Altísimo se mostraba compasivo ante un pueblo nada caracterizado por la compasión, dado al alejamiento de Dios como pocos y enemigo acérrimo del propio Jonás y su pueblo. La tristeza que Jonás sentía requirió que en más de una ocasión Dios le tuviera que preguntar si verdaderamente era necesario que manifestara el nivel de tristeza que Jonás tenía.
Inexplicablemente Dios quería hacer algo bueno entre aquel pueblo, pero Jonás no estaba dispuesto. Quizá no lo expresó con palabras, explícitamente, pero sus hechos no dejaban lugar a dudas: su huida, su rebeldía ante el mandato divino, su tristeza ante la realidad de la posible salvación de aquellos incrédulos… Nada de lo que hacía Jonás, por acción o por omisión, dejaba duda acerca de sus sentimientos.
Sin embargo, como Dios mismo tuvo que mostrarle a través de su experiencia con la fulgurante aparición y desaparición de la calabacera, la misericordia de Dios está dispuesta a alcanzar al más alejado de los mortales y a hacer fiesta en el cielo cuando una oveja perdida es recuperada para el Reino.
Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros, en nuestras propias relaciones personales entre creyentes cuando, tantas veces, nos sentimos ofendidos por lo que otros hacen o nos hacen?
Cuando hemos sentido la herida profunda de la decepción por parte de un hermano en la fe, cuando las cosas no se hacen adecuadamente y nosotros sufrimos las consecuencias, cuando rogamos y anhelamos la justicia de Dios sobre esa situación, una justicia que, además, nuestros ojos puedan ver para sentirnos desagraviados y recompensados, muchas veces nos encontramos en la misma situación que Jonás: esperando un rayo del cielo que imparta justicia, pero lejos de anhelar la misericordia de Dios para la vida y la restauración de esa persona.
En tantos sentidos nos vemos reflejados en la parábola de los dos deudores, esperando sobre otros una justicia que nosotros mismos no hemos recibido, porque lejos de ser tratados como merecemos, Dios nos ha mostrado Su amor y Su misericordia.
Seguimos teniendo un concepto de la justicia muy alejado de la visión de Dios. Él siempre intenta recuperar a sus ovejas, aunque pueda parecernos injusto. Es más, la razón de nuestra presencia en la Tierra es que tantos que no le conocen, ovejas perdidas, alejadas de Él, se acerquen a Su redil para formar parte eternamente de Su rebaño. ¿Cuánto más no hará Dios para que un hijo Suyo, quizá errando por su propia ceguera, por su pecado, por su rebelión sutil o explícita contra Dios aun siendo creyente, tal como le sucedía a Jonás, vuelva al camino de santidad que el Señor traza para cada uno de Sus hijos?
Nos cuesta aceptar que Dios sigue amando y recuperando a aquellos que nos ofenden. Seguimos sintiéndonos molestos y dolidos cuando Él, en Su misericordia y apelando a la gracia infinita que ha tenido con nosotros primero, nos llama a poner la otra mejilla, a seguir intercediendo por el otro, por quien nos hirió y seguir rogando por su sanidad, no por su destrucción, por muy justa que esta última nos parezca. Nosotros, evidentemente, no somos como Dios, sino que somos como Jonás, o como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, mucho más preocupados porque se lleve a cabo nuestro propio sentido de la justicia, pero alejados de los verdaderos propósitos de Dios.
Jonás tenía razones humanamente comprensibles para estar triste y enfadado, probablemente. Su mentalidad no le permitía ver con claridad lo que Dios quería hacer en Nínive y, simplemente, ejecutó su propio plan. Pero Dios siempre tiene el Suyo, mucho más justo, agradable, bueno y perfecto en el que, los que le aman, ven cumplidas Sus promesas de planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, ofensores y ofendidos.

Correo electrónico: |
Contraseña: |
|