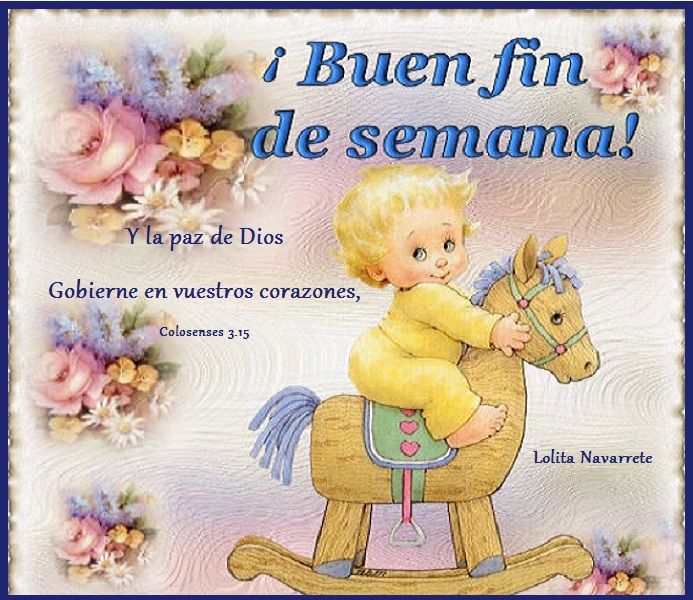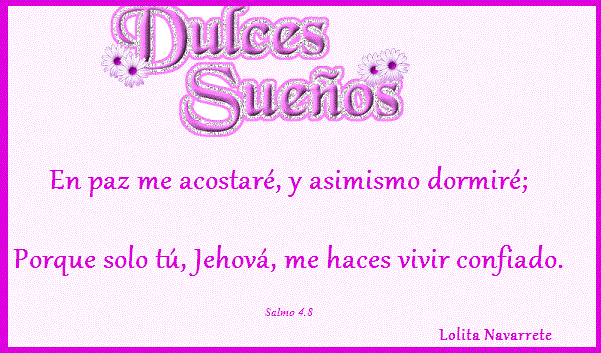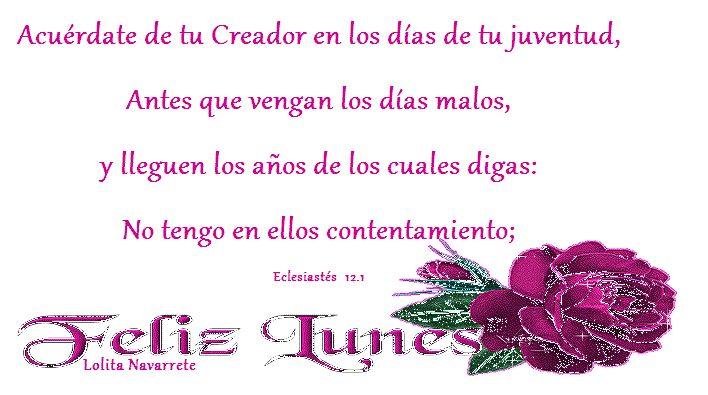El silencio queda rasgado. Las voces se alzan en tono de alabanza.
Se quiebran las notas emanando de los labios frases que ensalzan el nombre de Dios.
Me veo cantando. Levantando mis manos y diciendo en alta voz que todos mis pensamientos son suyos, que en mí todo lo es él. Sin embargo, en el día a día se diluyen las frases creando en mí un cierto descontento.
Es fácil emitir palabras, expresar frases hechas que denotan la capacidad humana para aprender y repetir. Pero: ¿vivimos en realidad aquello que profesamos?
¿Somos realmente el reflejo de Dios o simplemente un insinuante brillo que se camufla entre los fuegos de artificio de este mundo?
Arropamos el deseo por proclamar al Dios eterno, al omnipresente, al todopoderoso. Pero…
El vuelo de nuestros deseos es corto, con estrépito se estrellan en el suelo de lo cotidiano y permanecen inmutables hasta que volvemos a aventarlos con un enérgico soplo de culto dominical.
Quiero que mi alabanza sea una actitud, una forma en la que pueda expresarme diariamente y que ésta no sólo se atavíe en forma de cántico. Quiero alabar a Dios a través de mis acciones más triviales, ser un destello de Dios, hacerme eco de su voz prestándole la mía para que él la utilice como útil herramienta.
Quiero que mi alabanza no sea un fruto inmaduro, flor de un día, quiero hacerla fluir con un continuado goteo de piropos al Padre.
Entreabro los visillos de corazón para que su luz ilumine lo carente de vida, aquello que mustio quedó tras el paso del cruento invierno.
Alzo mis manos, entorno mis ojos y expreso con el aire más puro de mis pulmones un cántico agradecido, un improvisado himno en el que intento fundir mi torpe amor con las inmensas ganas por elogiar al Dios vivo y real, al único merecedor de todos los halagos que macero en mi alma.