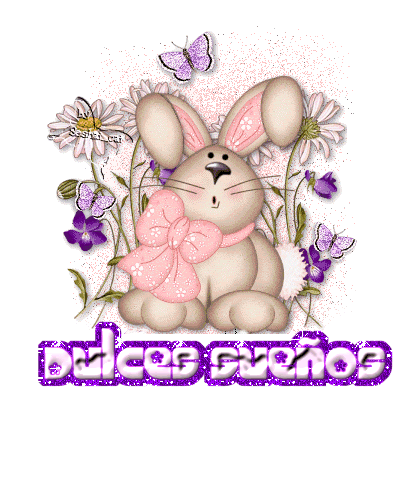Las mujeres, por la forma en que somos educadas, buscamos siempre el bienestar de los demás dejando a un lado el nuestro. Nos enseñaron a servir olvidándonos de nosotras mismas. No nos inculcaron que amásemos al prójimo como a nosotras mismas sino simplemente que amásemos al prójimo. Este estilo en el que hemos sido instruidas ha hecho de nosotras, no un ser humano que ha de realizarse, sino una potente máquina de limpiar, planchar, cocinar, ordenar... una máquina que debe estar en todo momento cargada de combustible, dispuesta a llevar a cabo lo que los demás demanden. Somos seres humanos visibles en la privacidad del hogar e invisibles fuera (aún ocurre esto en muchas zonas).
Las cosas están cambiando, es cierto, pero de manera muy lenta, demasiado despacio. Todavía hay hombres que guían y encaminan la vida de sus esposas y todavía hay padres que encauzan a sus hijas hacia donde ellos deciden.
La imagen que guardamos de nuestra madre, abuela, tía está situada en la cocina, donde apenas recordamos a los varones.
Los que dependen de las mujeres no se paran a pensar en que nivel se encuentran nuestras baterías. A veces, cuando ya no damos para más hay maridos que buscan a otra chica más joven para que les siga sirviendo. Sirviendo en todo.
Virginia Woolf escribió un interesante ensayo llamado Una habitación propia. La mía es pequeña. Tiene una ventana por donde el sol entra con fuerza. Me muestra el cielo, las montañas de cumbres suavemente onduladas que rodean mi ciudad y los tejados rojos de las casas vecinas. No sé si sus dueñas tienen una habitación propia. La mía está llena de estanterías con libros, trabajos, cursos, publicaciones. En ella me realizo. De momento cada cosa ocupa un lugar determinado pero aún no sé si será el definitivo. La miro y es un reflejo de mí misma, de mi pasado, mi presente, de mis inquietudes y mis alegrías futuras.