|
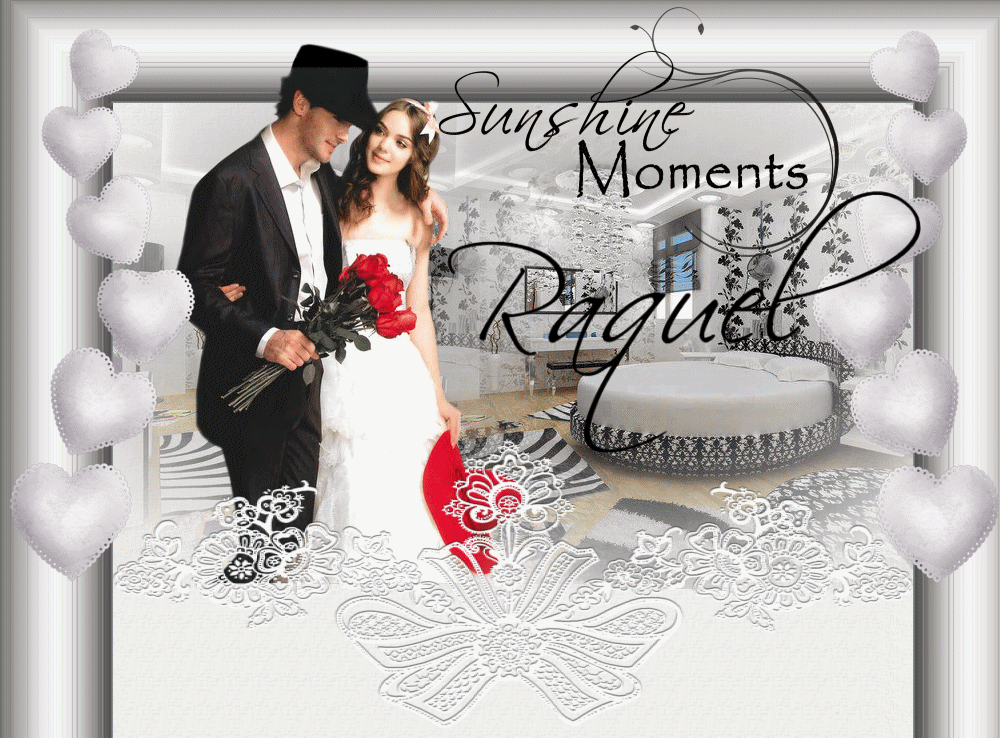
Cada mañana me ofrecía una sonrisa de boca pequeña,
ojos chispeantes y puro grandísimo que fumaba sin parar.
Tenía la habilidad de mantener una conversación con el habano
entre los labios mientras devolvía el brillo a los zapatos de
la elegante clientela de la cafetería.
Hablaba sin parar, contándonos, si mostrabas un poco de interés,
las mil historias de una vida de soledad y abandono, de su niñez
en el orfanato, de su analfabetismo.
Una vida que muchos calificarían de triste y que él la vivió
intensamente, siempre alegre, persiguiendo una ilusión, un sueño,
por insignificante que este pudiera ser él luchaba por conseguirlo.
Como el último que compartió conmigo un año antes de su muerte
- Me voy a Turquía, me dijo sonriente una mañana entre sorbos de café.
Quiero comprar una caja de limpiabotas con cajoncitos para
guardar el betún; que sea de madera oscura con ribetes
de metal dorado, describió.
- ¿No puedes comprarla aquí? Es un viaje largo, no entiendes
el idioma y vas a ir solo. Ten cuidado, le advertí preocupada
a la mañana siguiente mientras le entregaba un cartel con
su nombre y dirección del hotel en Estambul, escrito en las
cuatro lenguas europeas que conozco, con la idea de que
podría serle útil en el caso de que se perdiera en el
gigantesco Gran Bazar.
Aquella semana de otoño, durante la estancia en Estambul
de mi amigo, el país incluida esta ciudad, sufrió una serie
de terremotos, los más intensos padecidos en esa tierra,
víctima habitual de los castigos de la naturaleza.
Por suerte volvió sano y salvo y me relató, con detalle,
todo lo vivido durante esos días. - ¿Cómo te has arreglado?,
le pregunté con curiosidad.
- Con una sonrisa y una cara amable te entienden en
cualquier parte del mundo, me contestó.

| 
