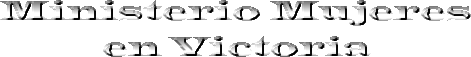El hombre suele tener muy buena
opinión de sí mismo.
El hombre suele pensar que es capaz
de solucionar sus grandes problemas
sin ayuda de nadie.
Tiene una gran capacidad
intelectual,
tiene solvencia
moral,
tiene capacidad de autodominio.
En verdad, el hombre es un ser muy
especial.
Sin embargo, el hombre tiene un
tendón de Aquiles.
Es perfecto en casi todo, pero tiene
un profundo problema.
Un
problema mortal: ¡La muerte!
El hombre es mortal, y, lo peor de
todo,
¡no sabe cuándo ella lo alcanzará!
Este tendón de Aquiles
desnuda su real condición,
avergüenza su
arrogancia,
y le humilla
hasta lo sumo.
(¿Cuál sería su arrogancia si
hubiese vencido la muerte?)
¿Cómo no poder trascenderse en el
tiempo?
¿Cómo no poder aferrarse
indefinidamente a la vida que tanto
ama?
¿Cómo no poder zafarse de la muerte
que tanto teme?
Pero lo peor aun no se ha dicho:
Esta muerte que nos circunda es la
antesala de otra muerte. Una muerte
eterna.
Si existe la muerte de nuestro
cuerpo, también la hay de nuestra
alma.
Una muerte atroz, espantosa, eterna.
La primera muerte es una desgracia.
La segunda es una tragedia
irreparable.
En ambas el hombre muestra su
insolvencia,
su nulidad,
¡su irremediable y
gran fracaso!
¡El hombre necesita un Salvador!
Un Salvador que sea tan poderoso que
sea capaz de solucionar este gran
problema.
Uno que haya vencido la muerte.
Uno que se haya
burlado del sepulcro.
¡Jesucristo es este Vencedor!
El se levantó del sepulcro,
sueltos los dolores de la muerte,
porque era imposible que hubiese
sido retenido por ella.
Nosotros necesitamos de Él.
¡Usted también!
De la red