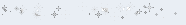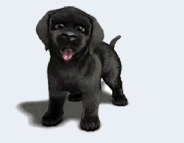Por muchos años no se había visto un faisán en los jardines del Emperador. El soberano había enviado emisarios a los nueve rincones del mundo en busca de ellos, y todos habían vuelto con las manos vacías. Hasta que un día, mientras el monarca descansaba de sus múltiples ocupaciones contemplando la danza de las aguas en su fuente favorita, un bellísimo faisán salió de atrás de los arbustos, y se detuvo a beber y a lucir su plumaje.
El Emperador ordenó una gran fiesta para celebrar el hallazgo. Los nobles acudieron con sus esposas y sus amantes. Los dignatarios de países remotos asistieron con sus galas a presentar sus cartas de felicitación y el pueblo bailaba en las calles. Fueron dos semanas de festejos con músicos, bailarines, malabaristas, saltimbanquis, magos y clarividentes. Días en los que todos se regalaron con la leche, la miel, el licor y los confites, y que culminaron con un gran banquete a la luz de los fuegos artificiales, en el que todos disfrutaron de los platos más exquisitos.
Pero el Emperador fue el único que comió faisán.![]()
![]()