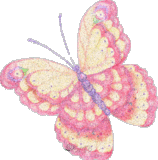 Qué
importante es saber expresar, saber decir lo que uno siente, lo que uno
necesita, lo que uno piensa, lo que uno quiere. Encontrar las palabras,
medirlas, tener en cuenta, cuando la situación lo requiere, la manera
de ser y circunstancias de la persona que nos escucha. También el gesto
que acompaña lo dicho, el tono de nuestra voz, la mirada, la elección
delicada de las palabras, los silencios necesarios que dan fondo y
textura a la voz. Qué
importante es saber expresar, saber decir lo que uno siente, lo que uno
necesita, lo que uno piensa, lo que uno quiere. Encontrar las palabras,
medirlas, tener en cuenta, cuando la situación lo requiere, la manera
de ser y circunstancias de la persona que nos escucha. También el gesto
que acompaña lo dicho, el tono de nuestra voz, la mirada, la elección
delicada de las palabras, los silencios necesarios que dan fondo y
textura a la voz.
Las palabras son el vehículo de contacto de nuestra
alma con la realidad. Gracias a ellas tomamos conciencia y simbolizamos
lo vivido. Las palabras nos brindan además la posibilidad de significar
toda experiencia, desde lo aparentemente banal hasta lo trascendente:
las palabras nos ayudan a dar un sentido a la vida.
Gracias a las
palabras percibimos las diferencias, los contrastes y nos acercamos al
mundo. Con ellas creamos y exploramos universos reales e imaginarios.
Son puente y camino para conocer y reconocer al ser próximo, descubrir
sus matices, su humanidad y, cómo no, son también el vehículo para
llegar hasta nosotros mismos. Paradójicamente también las palabras nos
ayudan a tomar distancia, a ganar perspectiva, a desahogarnos. Nos
permiten acercarnos y alejarnos, gestionar distancias, entregarnos o
partir.
“La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la
escucha”, dejó escrito Michel de Montaigne. Las palabras nos pertenecen
a ambas partes en diálogo cuando éste es sincero, cuando la escucha es
atenta, cuando hay voluntad de encuentro. En ellas nos encontramos y por
eso nos unen, nos llevan al intercambio, a la relación, al encuentro y
así es como nos hacen ver, sentir y crecer.
Existen palabras que
condensan experiencias, sentimientos, anhelos, incluso una vida: el
nombre de la persona amada, el de los lugares de nuestra infancia, la
canción que evoca el recuerdo, la poesía que siempre nos acompaña, la
voz de nuestros afectos. En ocasiones, al escuchar palabras como hijo,
amigo, padre, madre o especialmente el nombre propio del ser amado, se
evoca y recrea un universo de recuerdos y emociones a veces más rico e
intenso que la propia realidad cotidiana.
Hay palabras sencillas,
inmediatas, adecuadas, amables, que son un regalo. Expresadas desde la
espontaneidad, un “adiós”, un “gracias”, un “por favor”, un “te quiero”
pueden iluminar un momento, y en según qué circunstancias, ser el
recuerdo que da también sentido a una vida.
A menudo, una voz amable y
sincera es mucho más terapéutica que cualquier medicamento. Un gesto y
una voz adecuada pueden cambiarnos el humor en un instante. La palabra
nos lleva a la risa, a la alegría, a la ternura y al humor desde lo más
inesperado. La palabra sorprende, conmueve, enternece y emociona.
Pero
lo más milagroso que sucede con las palabras, es que nos pueden curar.
Con la palabra podemos hacer nuestra alquimia interior: aliviar dolores,
lidiar con nuestras dudas, rabias y culpas, concluir duelos, sanar
heridas, convencer miedos, soltar yugos, terminar quizás con
esclavitudes interiores y exteriores: liberar y liberarnos.
Precisamente
porque es sumamente obvio, a menudo el siguiente principio acaba siendo
obviado: podemos elegir en cada instante nuestras palabras para
relacionarnos con los demás, incluso para relacionarnos con nosotros
mismos, para construir la realidad con el otro y para crear nuestra
propia realidad.
Elegir las palabras adecuadas en cada momento es un
ejercicio que puede transformarnos la existencia o abrirnos la puerta a
escenarios interiores y exteriores que jamás hubiéramos imaginado.
Alex Rovira
|

