|

Una noche no salió la Luna
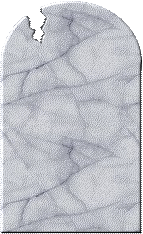
Una noche no salió la Luna.
Todos los científicos del país se pusieron manos a la obra para descubrir el misterio. Llamaron a sus colegas de otros países pero nadie sabía donde estaba la Luna.
La noche siguiente tampoco apareció. Ni la otra tampoco.
Todos miraban con sus gigantescos telescopios al cielo, intentando encontrar a la Luna, pero por más lejos que buscaban no conseguían verla. Pero ese era su error: mirar lejos. Si hubieran dirigido sus lentes más abajo, más cerca de la Tierra, la hubieran encontrado rápidamente. La Luna estaba cerca de un pequeño pueblo centroafricano en el que había sucedido algo terrible. Pero antes de deciros que ocurrió os contaré algo sobre este pueblo.
Los kakwe son un pueblo pequeño, de no más de cincuenta familias. Todas trabajan afanosamente en la búsqueda de diamantes para un explotador europeo que les trata mal y les paga aún peor. Incluso los niños trabajan todo el día o toda la noche en la mina de diamantes. Su trabajo es el más duro porque, como son más pequeños, pueden meterse por los huecos y recovecos más estrechos, donde no caben los mayores. Y se cortan, se golpean y se arañan con las paredes de la mina, pero tienen que hacerlo si quieren que sus familias y su pueblo puedan comer. El explotador les paga con un cuenco de comida diario a cada uno y, al pasar un año, con el diamante más pequeño que hayan encontrado. Sólo un diamante por familia. Estos diamantes se guardan en un cofre que hay en la choza del jefe. Antes del día de paga se reúne el Consejo de Ancianos para decidir que van a hacer ese año con el dinero que les darán al vender los diamantes, que no es mucho. La mayor parte del dinero lo invierten en el cultivo de maíz y ñame, y en ropa y utensilios varios, por lo que sólo les queda una pequeña suma para comprar algún capricho. Y sólo uno al año. Ese capricho suele ser algo para los niños, que son los que más sufren en la mina.
Este año, como ya habíamos dicho, ocurrió algo terrible. Ya habían recibido sus diamantes, pero no tuvieron tiempo para disfrutarlo. ¡Habían desaparecido!. Estaban seguros de que alguien los había robado, pero ¿quién?. No tenían pistas, ni testigos. Nadie había visto nada. ¿O sí?. Justo en el momento en el que el ladrón había cogido los diamantes la Luna pasaba por allí, en su paseo de todas las noches, y lo vio todo. Cuando se dio cuenta de la gran tragedia que se avecinaba sobre el pueblo, la Luna pensó que no podía quedarse impasible, que tenía que hacer algo. Todo el mundo esperaba que la Luna diera su paseo cada noche, pero había cosas más importantes. Daba igual que siempre hiciera su recorrido por el cielo, en ese momento sintió que debía parar y hacer algo. Debía interrumpir su rutina y mostrarse solidaria con el pequeño pueblo. Como la Luna no podía hablar su única forma de descubrir al ladrón era iluminar esa parte del mundo todas las noches, sin moverse, para facilitar a los rastreadores la búsqueda cuando se ocultaba el Sol.
En el pueblo todos estaban tristes y no sabían qué hacer. Sólo podían buscar y buscar por todas partes, pero hasta ahora había sido inútil. Ni siquiera la ayuda de la Luna parecía ser suficiente para encontrar los diamantes. Sembu, uno de los niños del pueblo, se acordó en ese momento de lo que le había contado una vez el hijo del dueño de la mina, un muchacho de su edad que había pasado unos días con su padre el verano pasado. Le había hablado de un guerrero llamado Goku, que, con su fuerza y sus poderes, buscaba por todo el mundo siete bolas mágicas, las Bolas de Dragón, para evitar que las fuerzas del mal se hicieran con ellas y dominaran el universo. Quizá pudiera llamarle para que les ayudara a recuperar los diamantes. Con sus poderes seguro que machacaría a ese villano enseguida. “¡Ojalá pudiera encontrar a Goku!”, pensó Sembu.
El ladrón ya se había alejado bastante del pueblo. Era el momento de parar a descansar y comer algo. Llevaba dos días caminando sin parar. No quería que los del pueblo le alcanzaran. Les llevaba unas horas de ventaja y, a pesar de la Luna, de noche era más difícil que lo encontraran. Aún así debía ser cauto. Como no podía hacer un fuego, tuvo que conformarse con comida en conserva. Se sentó en un tronco caído y abrió una lata de sardinas y otra de carne de buey. Sin apartar la vista del sendero por el que había venido comenzó a comer. Mientras masticaba sonrió ligeramente. Todo estaba saliendo a pedir de boca. Lo había conseguido. Le gustaba verse como un pirata moderno. Al fin y al cabo, los antiguos piratas también robaban a las personas lo que tanto trabajo les había costado ganar. Cuando terminó de comer, se limpió las manos sobre los pantalones y cogió el cofre que había robado de la tienda del jefe. Extendió un pañuelo en el suelo y echó sobre él los diamantes. Habían por lo menos cincuenta. Con ellos saldría del lío en el que se había metido. Pero para eso todavía quedaba un largo camino. Tenía que llegar hasta Kinshasa y desde allí tomar un avión a Europa.
No podía dejar de mirar los diamantes. Eran tan distintos a los que se veían en las joyerías. Todavía no habían sido tallados y, por las impurezas que tenían, seguramente nunca servirían para adornar un anillo. Había pensado venderlos a las industrias, para taladros, discos de pulir y otros útiles. Pasados unos minutos, el moderno pirata los envolvió en el pañuelo y los puso de nuevo en el cofre. Decidió proseguir la marcha. Ya dormiría un poco a mediodía, cuando el calor en el Zaire se hace insoportable.
Los rastreadores comenzaban a desmoralizarse. No era un pueblo de cazadores, y no sabían si iban sobre la pista correcta. Quizá estaban alejándose cada vez más del criminal que se había llevado todos sus ahorros. De repente, gracias a un pequeño destello metálico, uno de los kakwe vio un par de latas en el suelo, junto a un tronco caído. Estaban llenas de hormigas, lo que significaba que hacía muy poco que se habían dejado ahí. Otra cosa estaba clara: o era un europeo o tenía tratos con ellos, ya que esos envases desde luego no eran africanos. Los rastreadores enterraron las latas y, más animados, continuaron con la búsqueda. Uno de ellos, Umbiko, miro a la Luna agradecido. Sin su ayuda jamás habrían visto aquellos envases.
Al día siguiente, poco después del mediodía, encontraron al ladrón durmiendo bajo un árbol. Se acercaron hasta él silenciosamente y, tras un breve forcejeo, lograron inmovilizarlo. Esperaron a que cayera la tarde para iniciar el camino de regreso.
Dos días después llegaron al poblado. La inicial algarabía de la gente se fue apagando poco a poco al darse cuenta de que los rastreadores volvían solos, sin ningún prisionero. ¿Qué había pasado? ¿Por qué volvían con las manos vacías?
Al llegar hasta el jefe, Umbiko, levantó un pañuelo y gritó: “¡Tenemos los diamantes!”. El júbilo se apoderó de todo el poblado, y Umbiko tuvo que esperar casi veinte minutos para poder explicar qué había pasado durante estos días. Cuando la multitud se hubo calmado el rastreador comenzó a relatar su historia. Contó todo lo que había sucedido durante la persecución, haciendo hincapié en la ayuda de la Luna para encontrar las latas. Contó cómo lo habían atrapado el tercer día y cómo, al caer la tarde, habían comenzado el viaje de regreso, acompañados siempre por la suave luz de la Luna. Al hacerse de día de nuevo volvieron a descansar, relevándose para vigilar al prisionero. Umbiko cubrió el primer turno. Al poco tiempo, el ladrón empezó a hablar y, en un intento de ablandar el corazón de su captor, le contó su historia. Había nacido en una familia desecha, hundida en la miseria. Sus padres se dedicaban al hurto y a pedir limosna en las maltrechas callejuelas del Berlín de la posguerra. Con sólo trece años embarcó en un carguero de grumete y estuvo navegando por todo el mundo cobrando una miseria por trabajar dieciocho horas diarias. La rudeza de sus compañeros le distanció más de los sentimientos amables y humanos, lo que le resultaba cómico. A fin de cuentas un pariente suyo había sido un psicoanalista muy preocupado por estos aspectos, sobre todo por encontrar el origen del odio que provocó la Gran Guerra. Este hombre se llamaba Erich Fromm. Era curioso cómo dos personas con la misma sangre podían ser tan distintos. Umbiko había recapacitado sobre esto, y había llegado a la conclusión de que se debía a las circunstancias que a cada uno le había tocado vivir. Había que ser tolerante con estas personas malafortunadas. Pero el ladrón debía ser llevado al Consejo de Ancianos. A pesar de todo, había robado el fruto de todo un año de trabajo. Antes de proseguir su historia, el ladrón le pidió a Umbiko un poco de agua y, en un descuido, aprovechó para golpearle y huir llevándose el cofre de los diamantes. Por suerte Mbembe, otro de los rastreadores, había tenido la precaución de sacarlos del cofre, previendo que esto pudiera ocurrir. El moderno pirata había logrado escapar, pero lo importante era que volvían a tener en su poder los diamantes.
Sembu pensó en Goku. Quizá no fuera necesario usar la fuerza para arreglar los problemas. Si pudiéramos entender que, a veces, las circunstancias que nos rodean nos obligan a tomar caminos equivocados comprenderíamos mejor por qué algunas personas son como son y hacen lo que hacen. Si el pirata hubiera nacido en la tribu de Sembu, jamás habría robado los diamantes que ayudarían a su pueblo. Y si el pirata hubiera sido el hijo del dueño de la mina, no hubiera necesitado esos diamantes porque ya lo tendría todo y conocería a Goku el Guerrero.
Umbiko terminó de relatar su historia. Sembu intentó imaginar que sería de su vida si no hubiera sido un kawke. Y la Luna volvió de nuevo a su paseo de cada noche.
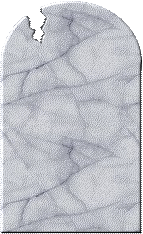

|

