|
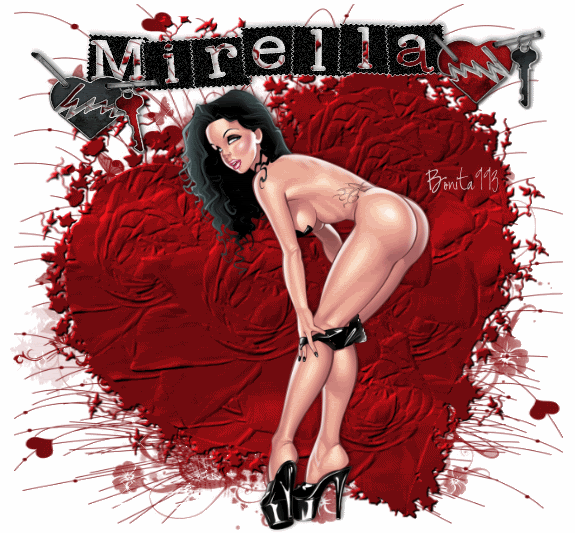
Las mañanas de abril eran así,
grandes y claras
como los ojos de una joven virgen.
Se llenaban de ti, de tu presencia,
de caricias resueltas ensayadas
en la noche anterior,
bajo la tempestad de los placeres.
Tú mirabas el mar, yo las noticias
de un canal alemán de parabólica
-nunca tuvo la muerte un acento más justo-
Callábamos los dos, los dos desnudos
tomábamos café,
untábamos tostadas con deseos
y comíamos el uno de la otra.
Luego desenredabas estos rizos
revueltos y enrulados
y yo te leía versos en voz alta
de un tal Ángel González.
Te vestías tan sólo con las ganas
de quedarte desnuda para siempre,
yo clavaba minutos en las horas
para seguir contigo,
para mirarte viva.
Después tocaba sexo en la cocina,
entre la bechamel y el pan rallado,
sobre el mantel de líneas
que acababan perdiéndose a la vista.
Un baño para dos, luego otro solo,
luego otra vez los dos de vuelta al agua,
un porro de maría,
una canción de Jara
y el pecado venial de ser felices.
Pero nada es eterno.
Vendría, por desgracia,
la fecha del billete de avión
y nos expulsarían para siempre
de aquello que llamabas paraíso.
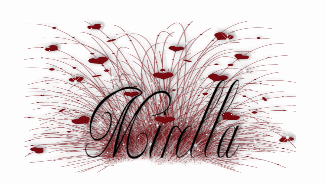
|

