|
A veces, tocar fondo es la única manera que tenemos de comenzar a mirar hacia arriba.
por Jamie A. Hughes
Era la primera noche que no podía sentir mis piernas. Estaba sobre el piso del medio cuarto de baño de mis padres:
las losas de cerámica absorbían el calor de mi cuerpo, mientras yacía tumbada en medio de la oscuridad y las
lágrimas se acumulaban en mis orejas. Estaba paralizada de la cintura hacia abajo, no porque mis seis pies de
altura habían estado encogidos en ese pequeño espacio demasiado tiempo, sino por una lesión en la espalda del
tamaño de tres monedas de diez centavos apiladas.
Apenas unos días antes, había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica incurable
que había dañado, y seguía dañando, mi sistema nervioso. No hay manera de predecir cuándo o dónde aparecerá,
ni qué tan severo será el dolor. Este tipo de noticias es difícil de escuchar pero para mí, era como una sentencia
de muerte.
Hasta entonces, la única vez que había estado en un hospital tuvo que ver con un uniforme de rayas multicolores,
y mis registros médicos eran más cortos que la Segunda Epístola de San Juan. Pero, por causa de dos letras
–E y M– [Esclerosis Múltiple] mi vida se convertiría en una existencia de inyecciones, resonancias magnéticas e
incertidumbre. Sin razón alguna, mi cuerpo me había traicionado. No es posible que esto esté sucediendo, me decía.
Me despertaré mañana y me sentiré normal. Cuando eso no sucedía, me enojaba, me sentía herida, y desesperada.
Nada mejoraba. A pesar de mis esfuerzos, quedaba emocionalmente y físicamente amoratada.
Hasta el día de mi diagnóstico, me había pasado la vida tallando versiones cada vez más grandes de mí misma como
una muñeca matryoshka rusa, hasta que ya no pude reconocer lo pequeña que yo era verdaderamente. Mi salud, mi
educación, mi familia y mi estabilidad económica habían servido como cascarones aislantes entre Dios y yo,
cegándome a la verdad de que siempre dependería –y seguiría dependiendo– de Él para todo.
Hasta que toqué fondo un día, en el piso de ese cuarto de baño, hablando con Dios como nunca lo había hecho.
“No puedo, Señor”, le dije. “Esto es demasiado grande, y no voy a sobrevivirlo sola”. Por primera vez en mi vida oré de
verdad, fervientemente.
En las semanas que transcurrieron entre el saber que tenía la enfermedad y ese momento de oración desesperada,
llegué a entender lo impotente que soy; cuán vacíos eran, en realidad, esos cascarones exteriores que había construido.
Mi inteligencia y mi educación, a pesar de lo orgullosa que estaba de ellas, no me servían de nada. Mi familia, con todo
su amor, y ninguna cantidad de dinero podía hacerla desaparecer. Cuando Dios terminó de reducir poco a poco esas
supuestas defensas, lo que quedó de mí era una versión más pequeña y más humilde de mí misma– libre de falsas
ilusiones y aterrorizada por la verdad.
Me había criado en la iglesia y recibido a Cristo cuando era una niña, pero hasta ese momento había conocido a Dios
sólo en teoría –no en persona. O, para decirlo con las palabras de Job, mis oídos habían oído, pero mis ojos aún no lo
habían visto (Job 42.5). Me derrumbé bajo el peso de mi enfermedad. Y en ese momento de quebrantamiento, Dios me
repitió las palabras que dijo el apóstol Pablo: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Co 12.9).
Me gustaría decir que ese momento fue una revelación inmediata, y que salí del diminuto cuarto de baño de mis padres
convertida en una persona diferente; pero la verdad es que eso tomó tiempo. Necesitaba espacio para respirar, y para
entender por que Dios había permitido que esa enfermedad tocara mi vida.
Quebrantada por el dolor y la confusión, me había vaciado totalmente. Era allí donde mi Padre celestial quería que yo
estuviera, antes de comenzar mi recuperación. Tuve que entregarle mi alma y mi cuerpo antes que Él me devolviera este último.
Hoy, doy gracias a Dios por el aguijón en mi carne, el recordatorio constante de mi pequeñez, ya que por la presencia de
ese aguijón “estaba yo postrada, y me salvó” (Sal 116.6). Antes de ser disciplinada, tenía planes desmedidos para mi vida,
ninguno de los cuales implicaba buscar o servir a Dios. Pero ahora veo la realidad de esas ambiciones: intentos
vanagloriosos y poco gratificantes, de construir un imperio para mí sobre el fundamento de la arena movediza.
Si el Señor no me hubiera sometido por su gracia a ese momento, sé que al final, con el tiempo, habría llegado a ese mismo
lugar doloroso. Al igual que David, caí bajo la mano del Señor y fui sometida a “tres días de peste” en vez de siete años de
hambre (2 S 24.10-14). En cierto modo, mi enfermedad fue una respuesta a una oración que todavía no había hecho.
Tres meses después de aquella noche en el piso del cuarto de baño, la sensibilidad volvió a las plantas de mis pies
–la primera parte de mi cuerpo que se había entumecido. Aparte de rebrotes menores controlados por medicamentos,
ahora vivo de manera muy parecida a como lo hacía antes de mi diagnóstico. Todos los impedimentos potenciales que temía
o se han manifestado todavía, y los médicos dicen que mi pronóstico es bueno. Sin embargo, mi bienestar no tiene nada que
ver con la técnica de ellos ni con mis méritos. El Señor me amó lo suficiente como para permitir que una plaga se acercara a
mi tienda (ver el Salmo 91) para atraerme a Él. Pero cuando su propósito se cumplió, lo hizo retroceder tan fácilmente como
lo hizo una vez con el Mar Rojo.
Santiago dice a los creyentes: “No sabéis lo que será mañana… deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos
esto o aquello” (Stg 4.14, 15). Esta declaración condicional resume todo lo que he aprendido a lo largo de ocho años llenos
de oración, viviendo con la EM: Si Él quiere, yo también. Pase lo que pase, sé que Dios lo ha permitido para su gloria y para
mi santificación.
Porque pertenezco a Jesucristo, no vivo en el temor a lo desconocido. En vez de eso, redescubro un milagro cada mañana:
soy capaz de caminar, ver y pensar, y mi primer pensamiento es para alabarlo, para glorificar su nombre, con todo lo que soy
y con todo lo que hago. La curación que Dios obró en mi cuerpo, es evidencia de la restauración que realizó primero en mi alma.
Son dos cosas que no tengo en poco, y oro porque eso nunca cambie.
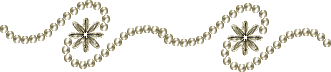
Somos siervas de Dios que trabajamos por la
restauración integral del Cuerpo de Cristo y especialmente
en la restauración de la mujer en todas las áreas
|

