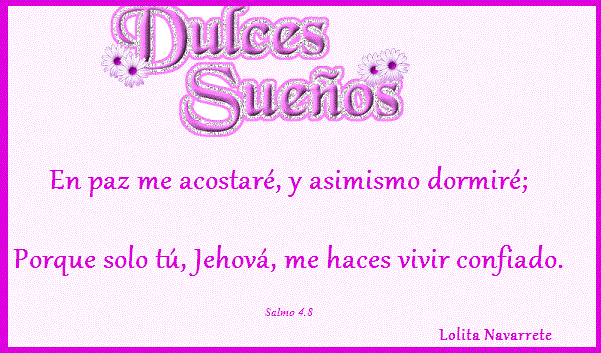Comenzamos a darnos cuenta del paso del tiempo cuando miramos hacia atrás y descubrimos un sendero lleno de recuerdos.
Cada día que pasa nos deja una valija de cosas que recordar, a veces son trivialidades aparentemente sin importancia, pero los años se encargan en transformarlas en acciones cargadas de un estimable valor.
Tenemos el deber de vivir la vida plenamente, exprimiendo al máximo cada tramo de tiempo, cada segundo, porque el día de hoy no se volverá a repetir.
El tiempo es esquivo, se nos escapa de las manos como un pez resbaladizo que colmado de prisas ansía retornar al mar.
Todo momento que perece no vuelve a surgir, queda enredado entre las raíces aéreas del ayer. Por ello, amar la vida es aprender a disfrutar de ella, lamerle las heridas como a un perro amigo y acariciar los instantes gloriosos para que éstos permanezcan inalterables en la quebradiza memoria.
Acunar los buenos momentos y sacarles brillo a los menos buenos hace que nuestro transitar por este mundo cobre un sentido especial.
Hay personas que se resisten a envejecer, que luchan por detener el inevitable proceso de cambio y buscan la manera de hacer que su cuerpo no sufra los azotes del tiempo. En cambio, existen otra clase de seres que comprenden el deterioro al que obligadamente se han de someter y viven ese tramo de vida con la alegría enarbolando sus mentes, disfrutando de una madurez estimable. Personas de contagiosa alegría, poseedoras de positiva energía y sobre todo de un gran sentido común.
Ellos me enseñan a valorar todo cuanto me rodea, sazonando mi vida con briznas de serenidad, de complacencia, haciéndome entender que la verdadera esencia de todo el entramado de luchas y desencantos está en aceptar que somos perecederos, que estamos expuestos a las inclemencias de la vida y que para no caer presos de convicciones necias hemos de tener muy claro cuál es nuestro camino y hacia dónde vamos.
Con esta premisa me subo cada día a al tren de la vida.
Sé que el recorrido no siempre es el mismo, que en ocasiones el paisaje que veo desde la ventanilla no es de mi agrado. Sé que cada día constituye una pequeña aventura y me atrevo a vivirla aun sabiendo que me expongo a ser víctima de la desilusión, el desencanto. No por ello he de someterme al sinsabor de no vivir, quedándome varada para así no sufrir ninguna contrariedad.
La vida se vive mucho mejor cuando nos atrevemos a hacer de ella algo nuevo, sorprendente, una travesía en la que Dios tiene algo maravillosos que enseñarnos.
Cada día que pasa nos deja una valija de cosas que recordar, a veces son trivialidades aparentemente sin importancia, pero los años se encargan en transformarlas en acciones cargadas de un estimable valor.
Tenemos el deber de vivir la vida plenamente, exprimiendo al máximo cada tramo de tiempo, cada segundo, porque el día de hoy no se volverá a repetir.
El tiempo es esquivo, se nos escapa de las manos como un pez resbaladizo que colmado de prisas ansía retornar al mar.
Todo momento que perece no vuelve a surgir, queda enredado entre las raíces aéreas del ayer. Por ello, amar la vida es aprender a disfrutar de ella, lamerle las heridas como a un perro amigo y acariciar los instantes gloriosos para que éstos permanezcan inalterables en la quebradiza memoria.
Acunar los buenos momentos y sacarles brillo a los menos buenos hace que nuestro transitar por este mundo cobre un sentido especial.
Hay personas que se resisten a envejecer, que luchan por detener el inevitable proceso de cambio y buscan la manera de hacer que su cuerpo no sufra los azotes del tiempo. En cambio, existen otra clase de seres que comprenden el deterioro al que obligadamente se han de someter y viven ese tramo de vida con la alegría enarbolando sus mentes, disfrutando de una madurez estimable. Personas de contagiosa alegría, poseedoras de positiva energía y sobre todo de un gran sentido común.
Ellos me enseñan a valorar todo cuanto me rodea, sazonando mi vida con briznas de serenidad, de complacencia, haciéndome entender que la verdadera esencia de todo el entramado de luchas y desencantos está en aceptar que somos perecederos, que estamos expuestos a las inclemencias de la vida y que para no caer presos de convicciones necias hemos de tener muy claro cuál es nuestro camino y hacia dónde vamos.
Con esta premisa me subo cada día a al tren de la vida.
Sé que el recorrido no siempre es el mismo, que en ocasiones el paisaje que veo desde la ventanilla no es de mi agrado. Sé que cada día constituye una pequeña aventura y me atrevo a vivirla aun sabiendo que me expongo a ser víctima de la desilusión, el desencanto. No por ello he de someterme al sinsabor de no vivir, quedándome varada para así no sufrir ninguna contrariedad.
La vida se vive mucho mejor cuando nos atrevemos a hacer de ella algo nuevo, sorprendente, una travesía en la que Dios tiene algo maravillosos que enseñarnos.