Aquellos ojos claros
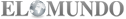 Por Lorenzo Silva | Madrid
Por Lorenzo Silva | MadridViendo los de ahora, cuesta acordarse de aquellos ojos claros de siete años atrás. Aquellos ojos que brillaban diáfanos mientras su propietario, haciendo esfuerzos para que su voz grave sonara además decidida, daba el primer anuncio en el ejercicio del poder que acababa de estrenar. Por aquellos días aquel hombre todavía abría camino, y el anuncio en cuestión era buena prueba de ello. Nada menos que retirar las tropas de la guerra a la que las había enviado su predecesor, contrariando los deseos y los intereses de los dirigentes de la primera potencia mundial, un hito entonces sin precedentes que levantó ampollas entre sus detractores y estupores entre sus partidarios.
No pocos dijeron entonces, a diestro y siniestro, que aquel tipo era un ingenuo que había cruzado una raya que no podía cruzarse. Que las consecuencias de semejante desbarro serían nefastas. Pero a aquellas alturas, el hombre de los ojos claros todavía veía más lejos que sus críticos. Porque de aquella guerra, en los años sucesivos, sin prisa pero sin pausa, se fueron retirando todos, salvo aquellos que no podían retirarse, dejando sola a la superpotencia. Y porque quienes mandaban en ésta acabaron perdiendo el favor de los suyos en beneficio de un atractivo locutor de color que se declaraba enemigo acérrimo de la aventura y que subió al poder prometiendo que haría, en cuanto fuera posible, lo mismo que había hecho aquel supuesto ingenuo.
Los mismos ojos claros, y clarividentes, miraban a la cámara y a los de sus conciudadanos cuando su dueño tomó otra decisión radical y para muchos temeraria, legalizar de un plumazo a todos los forasteros que vivían y trabajaban de forma irregular en el país. Algunos, entonces, pronosticaron el Apocalipsis, en forma de flotilla de chalupas infestadas de desharrapados aspirantes a colarse en el paraíso. Pero no hubo tal, siguieron viniendo los que venían, poco más o menos, y a cambio los empresarios que hasta entonces se habían estado ahorrando la seguridad social de los inmigrantes, y gastándose el dinero en vicios, hubieron de allegar esos euros a la caja común, para cubrir una parte del coste de la sanidad y la educación que ya recibían, y no podían dejar de recibir, los que habían venido de fuera y sus familias.
El brillo y la clarividencia le duraron un poco más a aquellos ojos. Pero sólo un poco más. ¿Cómo y cuándo empezaron a apagarse?
Debió de ser en algún momento de 2008, un año que aparentemente resultaría triunfal para él, al volver a batir en las urnas a su rival de mirada opaca y esquiva. En algún instante entre aquel enero y aquel diciembre perdió la conexión con su ángel de la guarda, y sus ojos claros dejaron de ver a lo lejos para no ver ni siquiera lo que tenía ante las narices. Su discurso comenzó a volverse incoherente y confuso, sus frases atrancadas y repetitivas, sus reacciones ciegas y tan voluntariosas, en el mal sentido, que resultaron una y otra vez contraproducentes.
Desde entonces, ha recorrido un vía crucis rayano en lo insoportable. Mientras todo se hundía a su alrededor, y sus colaboradores iban quedando por el camino, cual caballos reventados por un jinete desaprensivo, sus hombros se fueron hundiendo y su mirada apagándose hasta perder casi toda la luz.
Y ahora, esta mañana de septiembre, esos ojos claros tratan de sostener la mirada al mundo y al rival, que saborea su inminente triunfo, en esta sesión parlamentaria que es la última, su acta de defunción como gobernante, su declaración anticipada como mueble enviado al desván de la Historia. Y el del banco de enfrente, con los ojos que siguen siendo opacos y esquivos, pero que alumbra el brillo del triunfo, le arroja como un venablo la sentencia: "deja usted una herencia envenenada".
Y tras los ojos claros, poco a poco, comienza la melancolía.

